La
construcción del Teatro Español de Chivilcoy
(1885-1888). Acción colectiva, integración y sociabilidad[1]
The
construction of
the Spanish Theatre in Chivilcoy
(1885-1888). Collective
action, integration and sociability
José María D´Angelo
Universidad
Nacional de Luján (Argentina)
josemdangelo@hotmail.com
Resumen
El trabajo
realiza un análisis en torno al proyecto de
construcción del denominado Teatro-Circo que la Sociedad
Española de Chivilcoy
emprendió entre los años 1885 y 1888. Para ello,
primero se examina el financiamiento de la obra y la valoración
que desde los
sectores de la elite local se tuvo sobre la misma. Se pretende
demostrar que la
construcción del teatro fue impulsada gracias a la
cooperación establecida
entre la asociación y cierto sector de la sociedad local, y cuyo
objetivo en
común se centró en fomentar la creación de un
nuevo ámbito de sociabilidad
compartida. En segundo lugar, el trabajo se concentra en el evento de
inauguración del teatro analizando una serie de discursos que
fueron
pronunciados y a partir de los cuales se busca discriminar diferentes
nociones identitarias que subyacen en los
mismos y otorgaron
distintas valoraciones al proyecto.
Palabras Clave
Historia
local; Inmigración; Asociacionismo español; Sociabilidad;
Teatro.
Abstract
This
paper analyses
the construction project of the so-called circus-theatre that the
Spanish
Society of Chivilcoy undertook between
1885 and 1888.
To do so, first we examine the financing of the work and the valuation
of the
project by the local high society. The aim is to demonstrate that the
construction of the theatre was promoted thanks to the cooperation
established
between the association and a special sector of local society, whose
common
objective was to promote the creation of a new area of shared
sociability.
Secondly, the work concentrates on the theatre's inauguration event,
analysing
a series of speeches that were delivered and from which it seeks to
identify
different points of identity that underlie them and which gave
different
evaluations to the project.
Keywords
Local history; Immigration; Spanish associations;
Sociability; Theatre.
Introducción
La
inmigración masiva que recibió la Argentina entre finales
del siglo XIX y
principios del XX, considerada como el hecho sociológico
más relevante de su
historia (Mateo, 2013, p. 89), dejaría su impronta en todas las
esferas de la
sociedad. Esta contribuyó a impulsar el proceso de
modernización a la vez que
trastocaba la vida social y cultural mediante la interacción que
los grupos
arribados establecían con la sociedad receptora.
La
presencia de estos grupos extranjeros fue acompañada por el
desarrollo de prácticas asociativas que derivaron en la
creación de
instituciones de carácter étnicos y fines diversos, en
donde el mutualismo se
presentó como la forma más extendida (Fernández,
2013, p. 352). En
este
contexto, fueron los españoles
–junto a italianos y franceses– quienes dieron mayor
impulso a este tipo de
instituciones. Estas asociaciones creadas en América son
consideradas como “una
de las huellas más persistentes aun después que perdiera
impulso la corriente
migratoria que les dio origen”[2].
Basta con
recorrer hoy en día las calles de lo que en su momento fueron
pueblos o
pequeñas ciudades del interior para notar algunas de las
edificaciones que
estas colectividades dejaron como su impronta.
En este marco, el
presente trabajo se propone hacer un análisis en torno
al proyecto de construcción del denominado Teatro-Circo que la
Asociación
Española de Socorros Mutuos de Chivilcoy,
pueblo
ubicado a unos 160 kilómetros al oeste de Buenos Aires,
emprendió entre los
años 1885 y 1888. Intentaremos demostrar que el mismo fue
impulsado gracias a
la cooperación establecida entre la asociación y cierto
sector de la vecindad
local, y cuyo objetivo en común se centró en fomentar la
creación de un nuevo
ámbito en donde fuera posible desarrollar la vida social de los
grupos
involucrados.
En primer lugar,
abordaremos la creación de la mutual española, en donde
buscaremos discriminar un perfil relativamente abierto en lo que
respecta al ingreso
de sus asociados que encontraba su contraparte en un carácter
cerrado de
quienes conformaban su dirigencia. Dentro del mismo apartado daremos
cuenta de
las vinculaciones que existían entre este grupo y la esfera
política local,
vinculaciones que también se encontraban presentes en lo que
respecta a las
prácticas cotidianas que constituían el día a
día de la sociabilidad[3].
En
segundo lugar, examinaremos en detalle el proyecto emprendido para
construir el
Teatro-Circo, en donde se buscará analizar cómo fue
financiada la obra y la
valoración que desde la notabilidad local se le dio a la misma.
Es a partir del
desarrollo de estas cuestiones señaladas que intentaremos dar
sustento a
nuestra afirmación inicial.
Finalmente,
concluiremos el trabajo centrándonos en los discursos
pronunciados el día de inauguración del teatro, a partir
de lo cual se buscará
poner en relieve una
serie de cuestiones fundamentales a tener en
cuenta, tales como la valoración positiva hacia la
inmigración española, cierto
grado de integración entre los elementos extranjeros y nativos a
nivel local,
así como también el proceso de crecimiento y
fortalecimiento que estaban
experimentando las mutuales de dicho origen en la Argentina.
La Sociedad
Española
de Socorros Mutuos de Chivilcoy. Creación, perfil institucional
y vínculos con
la sociedad local
El 9 de julio de 1870 fue creada
la Sociedad Española de Socorros Mutuos
de Chivilcoy, la cual surgió por iniciativa de un pequeño
grupo de españoles
que reunidos en la casa de José Irureta se propusieron dar vida
a la
institución. Ese mismo día, se procedió al
nombramiento de su junta directiva y
se inscribieron los primeros asociados, sumando en total 17 integrantes
iniciales[4].
La
institución fundada por los españoles era la tercera de
su tipo en Chivilcoy,
pueblo en donde los franceses e italianos ya habían creado sus
propias mutuales
en 1865 y 1867, respectivamente.
Los españoles eran, luego
de los italianos, el segundo grupo de
extranjeros en importancia demográfica dentro del cuadro general
de la
población de Chivilcoy[5].
Hacia
1869, de una población total calculada en 14.232 habitantes para
el total del
partido, 612 (4,3 %) eran de origen español (Argentina, 1872).
En los años
siguientes estos fueron aumentando en número e incrementando
tanto su peso
absoluto como relativo dentro del cuadro demográfico de la
localidad. En 1881
se registran 837 pesonas de dicho origen, representando el 4,8 % de una
población total que ascendía a 17.421 individuos
(Provincia de Buenos Aires, 1883).
Esta situación continuó experimentando un progresivo
aumento y en 1895 de
30.133 habitantes censados en el partido 2.043 eran españoles,
es decir un 6,77
% del total (Argentina, 1898)[6].
Al compás del arribo de
estos flujos migratorios fue que la Asociación
Española de Chivilcoy experimentó un aumento progresivo
del número de sus
socios[7].
Tan solo
siete años después de su creación, en 1877,
contaba con un total de 283
asociados de los cuales 12 eran mujeres. Esta cifra aumentaría
en lo siguiente,
llegando a registrar 434 asociados para el año 1889 y 599 hacia
1894[8].
Una
cuestión a destacar, es que desde sus primeros años de
existencia la
institución presentó un perfil relativamente abierto en
lo que respecta a los
requisitos de asociación. Su reglamento habilitaba el ingreso
tanto a hombres
como mujeres de origen español –siempre que tuvieran entre
12 y 60 años de
edad–, así como también a descendientes de quienes
habían sido o fueran socios,
sin importar su sexo o nacionalidad. En idénticas condiciones se
encontraban
las esposas de los socios activos, las cuales también
podían asociarse (AESMCh,
1873). Para comprender dicho perfil, tomemos como ejemplo y a modo de
comparación la Asociación Española de Socorros
Mutuos de Luján, fundada en
1877, la cual durante sus primeros treinta años registró
una media de asociados
de poco más de dos centenares y no admitió mujeres
durante todo este período
(Fernández, 2013, p. 352)[9].
Otro caso
a considerar es el de la Asociación Española de Socorros
Mutuos de Buenos Aires,
fundada en 1857, la cual recién trés décadas
después de su creación efectuó
reformas en sus reglamentos que en un principio solo permitían
el ingreso a
penisnsulares varones (Fernández, 2008, p. 472).
Una lista de socios activos para
el año 1889 (AESMCh, 1888, pp. 84-89) nos
permite dar cuenta de que para dicho momento la Asociación
Española de Socorros
Mutuos de Chivilcoy registraba un total de 434 asociados, en cuyo
conjunto las
mujeres representaban el 15 % (65). Además de los nombres, la
lista nos ofrece
otros datos de los cuales podemos extraer algunas conclusiones. Si bien
solo
figuran los socios activos, el nombre de cada uno de ellos es
acompañado por el
número de orden en que ingresaron a la institución.
Entonces, si bien son 434
socios en 1889, la lista también nos informa que desde 1870
hasta la fecha se
habían inscripto un total de 1.269 personas, lo cual nos permite
aventurarnos a
pensar que la institución registró una fluida
rotación y renovación en la
composición de sus asociados. Esta idea se refuerza si tenemos
en cuenta que de
los 369 socios –varones– activos,
212
(57 %) figuran como inscriptos en un número de orden superior al
800, por lo
cual estaríamos hablando de una masa de asociados relativamente
nueva.
Sintetizado esta idea, durante el período 1870-1889
habían ingresado en calidad
de socios un total de 1.269 personas de ambos sexos, de las cuales solo
un 34 %
se encontraban activas al final del mismo. Si hacemos foco en las
mujeres esta
proporción es mayor. Se habían inscripto para la fecha un
total de 123, de las
cuales 65 (52,8 %) se mantenían activas. Para explicar estos
niveles de
rotación y renovación debemos considerar diversos
factores tales como el arribo
de nuevos inmigrantes a la localidad, la reorientación del
destino migratorio,
el retorno al país de origen, a lo que se suma también el
deceso de los socios
o la simple desafiliación. En el caso de las mujeres
podríamos pensar su nivel
de permanencia como reflejo de una aventura migratoria relativamente
más
estable.
Este perfil abierto no
encontraba su reflejo en lo que respecta al control
y manejo de la institución. Si contrastamos los nombres de los
fundadores con
la lista de quienes ocuparon la presidencia de la Asociación
Española durante
sus primeros 20 años de existencia, podemos notar que los
nombres tienden a
alternarse dentro del mismo grupo inicial, lo cual nos da a entender
que este
manejó dentro de su círculo la dirección de la
misma[10].
Se destaca allí la figura de Miguel Elósegui, quien luego
de ocupar la presidencia
durante tres períodos, en 1891 fue nombrado en dicho cargo con
caracter
honorario. Este perfil cerrado de la cúpula dirigente
ocasionó tensiones que
derivaron en la escisión de la institución. Producto de
ello, en 1888 surgió en
la localidad otra mutual española denominada “La
Democrática”, la cual al
momento de su creación contó con un total de 80 asociados
(Rondino, 1995, p.
216). Vemos entonces que, si bien el asociacionismo español al
menos durante
este período tendió a la concentración y no
experimentó líneas de fisuras
producidas por cuestiones ideológicas o regionalistas
(Fernández, 2008) no por
eso estuvo completamente exento de enfrentamientos promovidos
principalemente
por rivalidades individuales o grupales entre quienes pretendían
controlar las
instituciones[11].
Un caso
similar lo encontramos en los españoles de Mar de Plata, en
donde este tipo de
luchas también generó que la mutual española de la
localidad se escindiera (Da Orden, 2005,
pp. 153-156). Sin lugar a
dudas, la posición de influencia y prestigio que confería
el manejo de este
tipo de asociaciones, tanto dentro de la misma comunidad de extranjeros
como
también así en relación a la sociedad nativa, fue
un incentivo para que quienes
formaran parte de la conducción de las mismas buscaran
consolidar sus puestos.
Por otro lado, no debemos dejar
de señalar la existencia de múltiples
vínculos entre quienes controlaban la mutual española y
la dirigencia política
del pueblo[12].
El hecho
de que en los municipios de la provincia de Buenos Aires los
extranjeros
estuvieran habilitados a votar en las elecciones locales e incluso a
formar
parte del gobierno de las comunas dio lugar a que muchos de ellos
practicaran
una participación política directa[13].
No resulta extraño entonces que nos encontremos con dirigentes
étnicos
accediendo a cargos, aunque sean estos escasos o en ocasiones de
carácter
secundario, lo cual nos indica que existía cierto grado de
integración de estos
extranjeros en relación al grupo de “notables” de la
sociedad nativa. El anteriormente
mencionado Miguel Elósegui, por ejemplo, fue designado como
integrante suplente
de la Corporación Municipal en 1877, año en el cual
también se encontraba
ejerciendo su primer mandato como presidente de la Asociación
Española[14].
En 1886,
lo encontramos nuevamente ocupando el mismo cargo municipal, el cual
luego de
la renuncia de uno de los titulares pasó a desempeñar de
manera efectiva[15].
Los ejemplos de la
participación de españoles en el gobierno local no se
limitan al caso de Elósegui. En 1886, al realizarse las
elecciones que dieron
origen a la constitución del primer Concejo Deliberante, tres de
los nueve individuos
que accedieron al cargo de concejal eran de origen extranjero y
particularmente
dos de ellos, Guillermo Sánchez y Ramón Vazquez,
españoles[16].
Como ha sido señalado por Bjerg & Otero (2006), el ascenso
económico y la
posición de líderes étnicos que detentaban algunos
extranjeros habrían ampliado
su influencia social y su capacidad para gravitar en las decisiones
colectivas
de la esfera local, otorgándoles a partir de ello una cuota de
prestigio y
poder en el municipio (p. 44)[17].
En relación a esto, no
debemos limitarnos a pensar que la integración de
los extranjeros que dirigían las asociaciones o actuaban en
carácter de líderes
étnicos se reducía únicamente a la esfera
política. Esto más bien puede ser
pensado como una derivación de una inserción
anteriormente establecida en el
plano social de las elites locales, y a partir de la cual algunos
extranjeros
exitosos se habrían incorporado a las mismas. Algunos de ellos,
al participar
en determinados espacios de sociabilidad que se desarrollaban en la
localidad
establecían una serie de vínculos que operaban como
“puente y enlace” (Da
Orden, 2005, p. 154) y daban estímulo a un proceso de paulatina
integración[18].
Por
ejemplo, varios de los individuos que en 1881 crearon el Club Social de
la
localidad eran a su vez españoles y socios de la
Asociación Española. Tales son
los casos de Miguel Elósegui, Antonio Fernández, Fidel
Florán, Manuel Alonso,
Guillermo Sánchez y Manuel Lopez Lorenzo[19].
De forma inversa, otras personalidades nativas de fuerte peso social y
político
en la localidad, como por ejemplo Ireneo Moras o Vicente Loveira
–ambos hijos
de españoles–, figuran como socios de la mutual
española (AESMCh, 1888, pp.
86-87), ocupando un lugar marginal seguramente en lo que respecta al
funcionamiento
interno de la misma, pero no por ello dejando de estimular este tipo de
interacciones que señalamos. Sin duda el carácter
relativamente abierto que
señalamos en lo referido a los requisitos de asociación
potenciaba este tipo de
vinculaciones.
Una sociedad relativamente
“nueva” y más abierta –tengamos en cuenta que
hacia la década de 1880 la fundación del pueblo se
remontaba a tan solo 30 años
(1854) – dio margen a que la notabilidad en la esfera local se
construyera
sobre patrones de diferenciación en los cuales algunos
extranjeros encontraron
un canal de rápido acceso y así pasaron a formar parte de
un reducido grupo de
individuos que podríamos catalogar como “distinguidos
vecinos” o elite local[20].
El caso
que estudiamos en este trabajo, puede ser pensado como un ejemplo de
integración en donde por sobre las diferencias existen
vínculos que estimulan
un sentido de identidad compartida que tiene como punto de referencia
la
dimensión inmediata de los individuos o grupos, es decir el
espacio local[21].
En este
marco, las asociaciones étnicas cumplieron un importante rol
articulándose de
forma diversa con otras asociaciones de variado tipo que impulsaban el
proyecto
de modernización en el ámbito local. Los vínculos
no se establecían únicamente
a partir de la interacción entre dichas asociaciones, sino que
además eran los
propios individuos quienes hacian de nexo entre unas y otras. Una misma
persona, por ejemplo, podía integrar la Asociación
Española, el Club Social, la
Logia Masónica, un club político, y demás
agrupaciones en forma simultanea lo
cual tendía a crear canales de diálogo,
aceptación, integración y prácticas
conjuntas.
El proyecto de
construcción del
Teatro-Circo Español
El 2 de
agosto 1885, tras reunirse en asamblea, la Asociación
Española de Chivilcoy
resolvió emprender la tarea de construir sobre un
terreno de su propiedad un edificio del cual pudiera obtener
utilidades,
seleccionándose para ello un teatro por ser considerado
“un refugio del arte y
una necesidad en la población dada su importancia social” (AESMCh,
1888, p. 5). Hacia finales de noviembre del mismo año, Miguel Elósegui presentó ante la
comisión los planos y el
presupuesto correspondientes, y tras ser aprobados fue nombrado como
director
de la obra. El proyecto se inició rápidamente y poco
más de tres años después,
el 3 de septiembre de 1888, el teatro fue oficialmente inaugurado.
Contando
en un inicio con tan solo $ 3.000 moneda nacional (en adelante m/n), y
teniendo
por delante una obra que demandaría más de $ 38.000[22],
la Asociación Española de Chivilcoy
se propuso
desplegar diferentes estrategias con el fin de obtener el
financiamiento
necesario[23].
En relación a este tipo de
emprendimientos, Alejandro Fernández (2013) nos señala
que debido a que las
cuotas sociales que nutrían de ingreso a este tipo de
asociaciones apenas
alcanzaban para cubrir las prestaciones normales, era necesario
recurrir a un
financiamiento extraordinario. Para esto, se solían emitir
acciones que
otorgaban algún tipo de interés o renta generada a partir
de los futuros
ingresos de los proyectos a solventar (p. 353). Siguiendo esta
lógica, es que
la mutual española emitió 1.500 acciones a valor de $ 10
m/n[24]
cada una y de las cuales logró
colocar 1.189.
La lista
de quienes suscribieron a dichas acciones fue registrada por la
asociación y
publicada posteriormente (AESMCh, 1888, pp.
76-82).
En la misma, figuran sus nombres y apellidos acompañado del
número de acciones
que compraron o donaron. Si bien la lista no tiene un orden
alfabético, ya que
parece haber sido elaborada en relación al orden en que las
personas abonaron
las acciones, la hemos contrastado con la nómina de socios
activos para el año
1889 y a partir de allí pudimos establecer qué porcentaje
de accionistas eran
asociados o no de la institución y de esa forma poder estimar
qué proporción
del financiamiento correspondió a un origen interno o externo.
El grueso
de las acciones colocadas fueron abonadas por individuos particulares,
mientras
que un porcentaje relativamente bajo lo fue por instituciones. De las
1.189
acciones, 1.064 (89,48 %) fueron suscriptas por un total de 452
particulares,
de los cuales solamente 143 (31,6 %) formaban parte de la masa
societaria de la
mutual española. Estos últimos participaron con la
adquisición de 386 acciones,
aportando al proyecto la suma de $ 3.860 m/n. Este índice nos da
un claro
indicio para establecer en qué medida el aporte de personas
externas a la
institución (57,02 %) constituyó la principal fuente de
recursos provenientes
de la colocación de acciones. En conjunto, 309 personas que no
estaban
asociadas a la mutual adquirieron 678 acciones, aportando $6.780 m/n.
Cuadro
1
Acciones emitidas por la Asociación Española para financiar parte de la obra
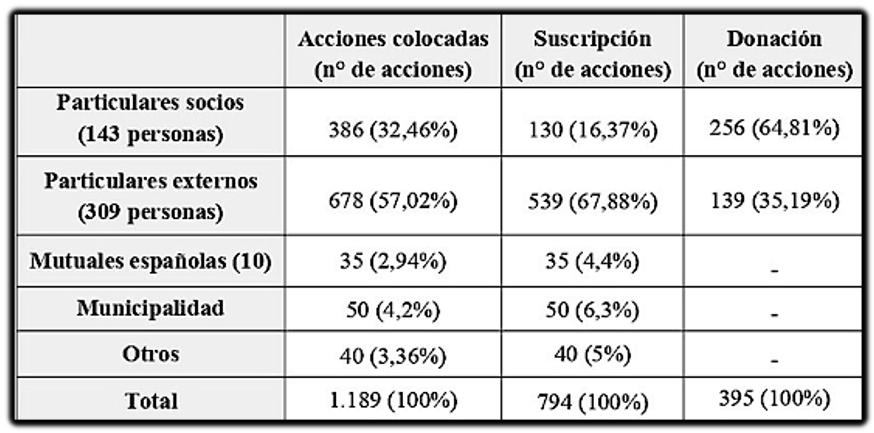
Una parte
de los adquirientes figuran como donantes, por lo cual habrían
colaborado con
el monto equivalente al valor de las acciones y cedido estas a la
Asociación
Española. En este sentido, un total de 142 personas
contribuyeron con la
donación de 395 acciones. De este último número,
256 (64,8 %) fueron abonadas
por 78 asociados. Como vemos, y es de esperar, el aporte de los
asociados fue
de mayor peso en lo que respecta a las donaciones, no obstante lo cual
el
volumen de acciones donadas por aquellos individuos que no formaban
parte de la
institución (35 %) no deja de ser
significativo. Del análisis se desprende que mientras las
donaciones fueron una
tendencia en el caso de los asociados, quienes cedieron el 66,3 % de
sus
acciones, gran parte de los adquirientes externos se suscribieron en
carácter
de accionistas reteniendo en sus manos casi el 80 % de las mismas. El
hecho de
que la mutual española registre en sus balances las acciones
suscriptas como
deuda pendiente, nos da a entender que su objetivo era ir absorbiendo
estas en
la medida que le fuera posible[25].
Otro dato
a discriminar es a cuántas acciones suscribió en promedio
cada individuo. Los
143 socios que compraron o donaron acciones lo hicieron por un
número total de
386, es decir 2,7 acciones por cada uno. En el caso de quienes no eran
socios,
aunque inferior, el número se aproxima. Un total de 309 personas
externas
adquirieron 678 acciones, con lo cual el promedio en este caso fue de
2,19. Por
lo general, los diferentes individuos –sean socios o no–
adquirieron o donaron
una cantidad relativamente baja de acciones. Nos encontramos con pocas
personas
que lo hayan hecho por un número superior a 10 y la suma
máxima registrada fue
de 20 acciones[26].
Finalmente,
queda ver qué instituciones apoyaron el proyecto de la
Asociación Española y en
qué medida. Colaboraron mediante la compra de acciones 10
mutuales españolas de
otras ciudades que estaban hermanadas con la de Chivilcoy
a través de la Confederación de Sociedades
Españolas de Socorros Mutuos, siendo
en este caso las de Lavalle Norte, San Pedro, Bragado, Navarro, Gualeguaychú, Goya, Chacabuco, Mar del
Plata, Río Cuarto y
San Luís. Estas adquirieron en conjunto un total de 35 acciones.
Solo un
pequeño número de las mutuales nucleadas en la
Confederación aportaron al
proyecto de su homónima chivilcoyana
y las acciones
que compraron, como vemos, fueron relativamente pocas[27].
La
institución que sí realizó un aporte significativo
para contribuir al
financiamiento de la obra fue el municipio local, suscribiéndose
a un total de
50 acciones[28].
Debemos considerar aquí el
estímulo que para quienes conformaban el gobierno de la comuna
significaba el
contar en la localidad con un edificio de este tipo, que contribuya a
organizar
la vida social de determinados grupos, así como también
las vinculaciones que,
como vimos, existían entre la dirigencia de la Asociación
Española y la esfera
política local. Como contrapartida y en relación a estos
vínculos, el municipio
recibió en calidad de donación el palco número uno
del teatro, para lo cual se
le solicitó fondos con la finalidad de “adornarse ese
palco lo mejor posible
para que se distinguiera de los demás”[29].
No
alcanzando las acciones colocadas para financiar la totalidad del
proyecto,
otra fuente considerable de recursos provino de espectáculos y
eventos que se
realizaron antes de la inauguración oficial. En este marco de
acciones, la
comisión dispuso la realización de un bazar que se
efectuó en octubre de 1887
“con éxito sorprendente, gracias al concurso del
vecindario y especialmente a
la buena voluntad de varias Señoras y Señoritas, que
llenaron su cometido de
una manera digna de la más alta recompensa” (AESMCh,
1888, p. 6).
Nuevamente, vemos en estos casos la colaboración del vecindario
para dar impulso
al proyecto[30].
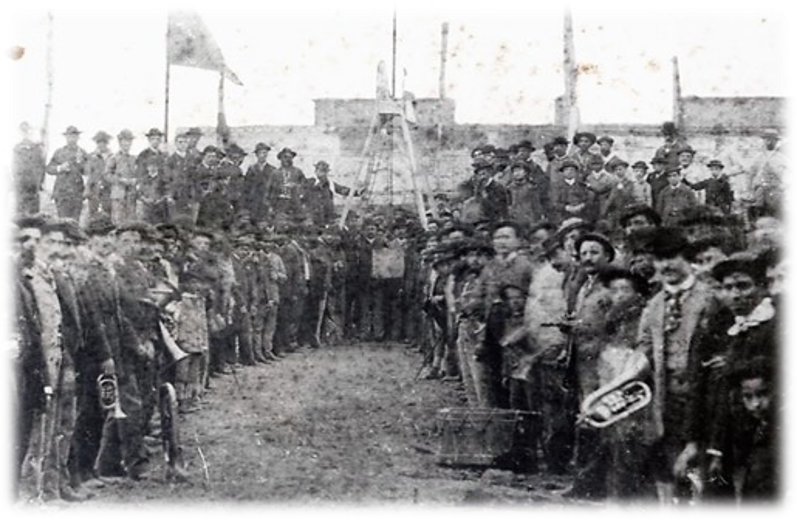
Colocación
de la piedra
fundamental del Teatro español de Chivilcoy
(1886)
Fuente: Archivo
Literario Municipal de Chivilcoy, a
través de Petrucci (2016, p. 33)
La
Asociación Española también logró recaudar
algunos fondos, aunque menores,
mediante el alquiler del inmueble incluso antes de su
culminación. Su
reglamento establecía un monto de $ 40 m/n para los eventos
políticos, $ 40 m/n
para banquetes y $ 60 m/n para bailes. Por otro lado, las
reuniones vecinales que revistieran un interés
general –sobre todo aquellas
orientadas a la
beneficencia– no pagarían monto alguno por el uso de las
instalaciones siempre
y cuando la junta directiva estuviera de acuerdo con su
realización[31]. A partir de agosto
de 1888, es decir un año antes de la inauguración,
parte del edificio fue alquilado de forma permanente por el Club
Social, el
cual comenzó a funcionar regularmente en sus instalaciones[32].
Vemos entonces que el proyecto se presentaba como una solución
para aquellos
sectores de la elite local que deseaban con ansias encontrar un lugar
adecuado
en donde desarrollar sus hábitos de sociabilidad.
Finalmente,
el dinero faltante para dar por concluida la construcción fue
obtenido a partir
de un crédito bancario[33].
Las diferentes estrategias
desplegadas para obtener financiamiento reflejan una prolija y
eficiente
administración. Al momento de su culminación, El
Correo Español destacaba que quienes dirigieron la obra de
forma
“desinteresada y patrióticamente se han constituido en
celosos vigilantes del
dinero social”[34].
Tal como nos indica
Liliana Da Orden (2005), este tipo de accionar demostrado por los
dirigentes de
las mutuales españolas en la administración financiera de
las asociaciones
seguramente es un claro reflejo del modo en que estas mismas personas,
varias
de ellas comerciantes, debían adoptar en sus propios negocios
(p. 156).
En base al
análisis anterior es que podemos afirmar que si bien fue la
Asociación Española
quien decidió emprender y dirigir el proyecto, la
realización de la obra fue
posible en gran medida gracias a la acción colectiva local, que
por tener
simpatías hacia la asociación o bien deseos de que Chivilcoy
contase con una edificación de este tipo contribuyeron en la
medida de lo
posible a prestar su apoyo. Al parecer, entusiasmaba a parte del
vecindario
impulsar la construcción de un edificio “destinado a ser
de los primeros
teatros de la provincia”[35].
La necesidad social de la
obra y el carácter “popular” que la hizo posible era
algo que no escapaba a la
visión de los contemporáneos. En vísperas del
bazar mencionado, desde la prensa
local se subrayaba “la participación que en este edificio
han tomado nuestras
autoridades y el vecindario en general, merced á cuyos esfuerzos
viene
realizando Chivilcoy la más
brillante conquista del
progreso”[36].
Sin desmerecer el
protagonismo de la Asociación Española, otro
periódico destacaba que “primando
sobre estos resultados, se halla lo que importa en el terreno de la
sociabilidad,
como factor de la cultura moral y razón demostrativa del
engrandecimiento
local”[37].
El teatro, particularmente
el lírico, era valorado como una de las manifestaciones
más refinadas de la
cultura europea (Graciano, 2013, p. 170), por lo cual su
construcción era
aplaudida por aquellos que –compartiendo una visión ligada
a los valores de la
sociedad burguesa occidental– veían en su presencia una
herramienta
civilizadora. En este caso, el proyecto también era
acompañado por una
valoración positiva de los grupos extranjeros que lo impulsaban:
“Aquí,
como en otros pueblos de la Provincia, las Sociedades extranjeras
están cumpliendo una misión recomendable cooperando con
éxito en el desarrollo
del progreso general. Se diría tal vez que cumplen un deber
moral ayudándonos
en la obra fatigosa de nuestro mejoramiento, pero no podríamos
negar que son
acreedoras á sincera gratitud por la nobleza que corresponden a
la generosa
hospitalidad de la tierra argentina, trayéndonos el valioso
contingente de sus
brazos y de su inteligencia, de que tanto necesita un país nuevo
como el
nuestro”[38].
Finalmente,
cabe señalar que la distinción de “popular”
debe ser fuertemente matizada. Si
bien colaboraron mediante la suscripción de acciones un grupo
heterogéneo de
personas, el proyecto en sí revistió un fuerte rasgo
elitista y estuvo
destinado a nuclear en su recinto a la sociabilidad más
distinguida de la
localidad. No es extraño entonces que el grupo de personas que
conformaban la
elite local dieran su apoyo desde un principio. Cuando el 28 de febrero
de 1886
se colocó la piedra fundamental del futuro edificio, la prensa
local, luego de
hacer mención a la existencia de un público
heterogéneo que se acercó curioso a
presenciar el evento, subrayó la presencia de “varias
personas de lo más
selecto que cuenta Chivilcoy, [que]
representaba al
pueblo argentino; igualmente las colonias francesas e italianas
hacían acto de
presencia por medio de sus miembros más conspicuos”[39].
La ceremonia de aquel día estuvo acompañada por un ritual
que simbolizaba la
integración de la colectividad española y la local. Sobre
un terreno
descubierto a cuyos extremos se colocaron dos banderas, una
española y la otra
argentina, se introdujeron en una urna de plomo diversos objetos[40]
que representaban dicha
unión y luego esta fue introducida en la piedra fundamental
mientras se
entonaban las estrofas del himno nacional argentino[41].
La
inauguración del Teatro-Circo
El teatro
fue terminado y finalmente inaugurado el 3 de septiembre de 1888. Su
construcción había sido seguida con entusiasmo por la
prensa local y al momento
de su apertura definitiva esta destacó los suntuosos acabados y
sus
dimensiones. El vestíbulo de entrada fue descripto por La Democracia como “una obra de arte [que]
quizá y sin quizá, no lo
tenga igual ningún teatro de Buenos Aires, de los que hoy
funcionan”[42].
El periódico local
destacaba también la sala principal, en la cual se apreciaban
diferentes
murales con temáticas diversas, y su sistema de maquinaria de
telón similar a
“la del teatro San Martín, pero sin necesidad de arrollar
las decoraciones para
subirlas”[43].
Con una capacidad para
recibir a más de 900 personas, el edificio resultaba sin duda
exagerado para un
pueblo del interior bonaerense[44].
No obstante, se señaló que
primó en esto la perspectiva de futuro. El
Correo Español comentaba que la Asociación
Española “lo ha construido
teniendo en cuenta no solamente la población actual de Chivilcoy,
sino lo que está llamada a ser en plazo breve, dado su creciente
desarrollo y
el impulso que por allí toman los negocios” [45].
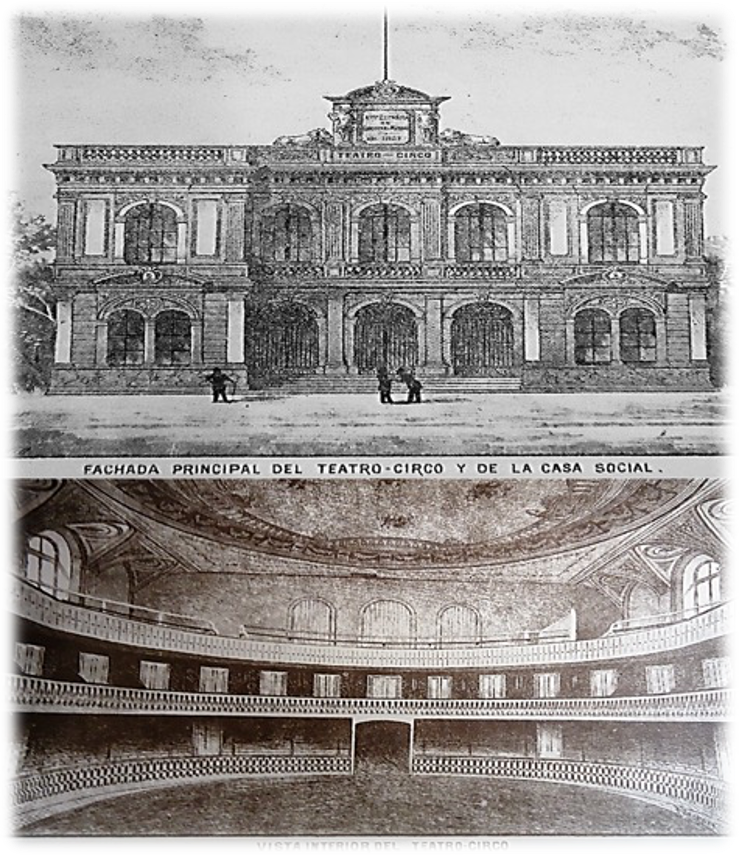
Dibujo del exterior e
interior del Teatro Español de Chivilcoy
Fuente: AESMCh (1888)
Considerada
por algunos sectores de la población como un
“paréntesis a nuestra vida de
quietud”[46],
la apertura fue acompañada
por una serie de festejos que dinamizaron la vida social de la
localidad en sus
altas esferas. En línea con esta idea, se señalaba que
gracias al evento “ha
desaparecido, aunque momentáneamente, la monotonía
habitual de nuestros
círculos sociales”[47].
El evento central tuvo
inicio a las 9 de la noche en un teatro colmado y cuyos palcos
“todos,
absolutamente todos, estaban ocupados por distinguidas familias”[48].
Durante el mismo,
diferentes oradores pronunciaron una serie de discursos sobre los
cuales nos
resulta oportuno detenernos. Consideramos
que estos
traslucen algunas cuestiones fundamentales a tener en cuenta, tales
como la
valoración positiva hacia la inmigración española[49],
cierto grado de integración entre los elementos extranjeros y
nativos a nivel
local, así como también el proceso de crecimiento y
fortalecimiento que estaban
registrando las mutuales de dicho origen en la Argentina.
El primero
de ellos corresponde Pedro Barreira, joven
chivilcoyano destacado en el campo del
periodismo y cuyo
padre era de origen español. Tras comenzar diciendo que
“no podía vencer la
emoción que lo dominaba” y mostrarse impresionado por
“la presencia en aquel
recinto de cuanto enaltece a Chivilcoy”[50],
Barreira
destacó los beneficios que las asociaciones étnicas
brindaban al desarrollo de
la localidad[51].
Sostuvo que estas “no son,
como se ha creído alguna vez, agrupaciones egoístas que
consagren su existencia
puramente a fomentar preocupaciones de raza o a rememorar glorias de
sus
antepasados”[52]
sino que más bien se
encontraban integradas a la sociedad como un gran aporte de progreso:
“Constituimos
con el extranjero una sola y grande familia, y no podemos
entonces distanciarnos de él, ni considerarlo como un simple
extranjero, en la
acepción egoísta que suele darse a esa palabra cuando
todos nos agitamos en una
misma evolución, vamos marchando por la misma senda, bajo la
misma luz,
animados por el sentimiento vivificante del progreso que nos presta
alas y
entusiasmos, para elevarnos con aquellas y con estos para creernos
grandes y
poderosos”[53].
Otro de
los oradores de aquella noche fue Fidel Florán,
secretario de la Asociación Española de Chivilcoy,
quien manifestó su agradecimiento a las distinguidas
personalidades del
mutualismo español que se habían hecho presentes en el
evento y resaltó la participación
del vecindario local en el proyecto. Señaló que su
colaboración para contribuir
a la edificación de la obra “vivirá eternamente
reconocida” y remarcó que
“algunas de las disposiciones de su Reglamento son primera prueba
de lo que
dejo dicho”[54].
Florán
también exaltó la figura de Miguel Elósegui,
quien
había dirigido desde sus inicios la obra, pero por cuestiones
personales se
encontraba ausente. La enfermedad terminal de un ser querido en
España lo
impulsó a viajar en carácter urgente hacia el viejo
continente.
El último
discurso en el cual nos queremos detener es el que fue pronunciado por
José M.
Buyo, quien asistía a la inauguración en
representación de la Confederación de
Sociedades Españolas de Socorros Mutuos. Buyo fue uno de los
fundadores de la
pionera Sociedad de Socorros Mutuos de Montevideo (1853) y era
considerado el
principal impulsor de la expansión de este tipo de instituciones
a ambos
márgenes del Río de la Plata (Llordén
Miñambres,
2008, pp. 66-67). Enorgullecido por lo que significa la
construcción del primer
teatro español en América del Sur[55]
y exaltando los progresos y
la expansión del mutualismo español[56],
Buyo también reivindicó la presencia española en
América:
“La
inauguración que celebramos
significa, señores, que nuestra colonia progresa vigorosamente,
gracias al
grande impulso con que marcha esta república a su
engrandecimiento y no nos
basta ya con asociarnos para resistir unidos a las vicisitudes de la
vida
laboriosa dedicada exclusivamente a adquirir bienes de fortuna; sino
que ya
sentimos en nuestra prosperidad la necesidad de asociarnos para
cultivar
nuestro espíritu y los generosos impulsos de los corazones de
nuestros jóvenes
compatriotas, así como de nuestros hijos argentinos, para que
unos y otros
sirvan de ejemplo a todos los demás, y juntos labren la
felicidad de esta joven
nación, que dígase lo que se quiera, siempre
consideraremos los españoles como
un pedazo de nuestra patria”.[57]
Ampliando
esta última idea, Buyo también hizo alusión a un
segundo tipo de patriotismo
español que “se extiende sobre todas las naciones surgidas
del seno de nuestra
patria y nutridas con su sangre”. Señaló
además que aquellos territorios que en
algún momento estuvieron bajo el dominio de España
“son y serán siempre el
mundo español”, sosteniendo que ante todo “esta es
nuestra tierra porque es la
patria de nuestros hijos que anhelamos ver próspera, grande y
gloriosa”[58].
Las palabras de Buyo
reflejan dos cuestiones señaladas oportunamente por Andrea
Reguera (2010). Por
un lado, un paradigma cultural eurocéntrico típico de
siglo XIX según el cual
América se presentaba como una prolongación de la misma
Europa y una tierra de
promisión. Por otro lado, la exaltación de una patria
idealizada que era
acompañada por un discurso uniforme que buscaba reforzar el
sentido de
identidad (p. 85).
Este tipo
de discursos que exaltaban la nacionalidad española era
proyectado desde
las elites que dirigían las asociaciones como un aglutinante identitario que buscaba reforzar el sentimiento
de unidad
de los peninsulares que se encontraban lejos de su tierra natal,
así como
también sobreponerse a cualquier criterio de
diferenciación para englobar el
accionar de sus instituciones en una representación global del
conjunto. En
sintonía con esto, las palabras de Buyo se nutren de un discurso
de tipo
nacionalista que transmitía la idea de una colectividad
cohesionada y que a
través de sus instituciones desarrollaba un proceso de
fortalecimiento y expansión.
Según José Moya (2004), durante la primera fase de
expansión de este tipo de
instituciones, los españoles en Argentina lograron construir una
red
institucional que operó como una “comunidad
organizada”, notablemente
funcional, en la que primó -a diferencia de otras colectividades
como fue el
caso de los italianos- la identificación con la lealtad nacional
por sobre las
identidades regionales[59].
En algunos casos, como el
analizado por Alejando Fernández (1992) al estudiar el
mutualismo español en el
barrio porteño de San José de Flores, el nacionalismo
español pudo haber
actuado –entre
otros factores– como
móvil
o “pretexto necesario” que acompañó el
surgimiento de este tipo de asociaciones[60].
Como vemos, los discursos
pronunciados durante la inauguración del teatro
focalizaron en diferentes cuestiones que giraban alrededor de un mismo
evento.
Desde los oradores vinculados a la localidad –tanto el
chivilcoyano Pedro
Barreira como también el secretario de la Asociación
Española, Fidel Florán– se
remarcaron los beneficios que la colectividad española aportaba
al desarrollo
del pueblo y la cooperación que desde el vecindario hizo posible
la
construcción del teatro. En cambio,
el
discurso hispánico tendió a cerrarse en el papel de las
instituciones mutuales,
su crecimiento y la exaltación del patriotismo. No obstante,
sería equívoco
pensar que los mismos adquirieron un carácter contradictorio,
sino más bien que
desde diferentes lentes entraron en juego valoraciones distintas. En
sí, la
construcción del Teatro-Circo simboliza ambas cuestiones. Por un
lado una
muestra del desarrollo y el peso que la comunidad española
proyectaba a partir
del crecimiento de sus instituciones, y por el otro una obra de
carácter
colectivo en donde confluyeron intereses comunes de diferentes grupos o
personas que por sobre sus diferencias perseguían objetivos
afines.
Consideraciones
finales
Creada en
1870 por un reducido grupo de peninsulares, la Asociación
Española de Socorros
Mutuos de Chivilcoy fue progresivamente
aumentando su
número de socios a medida que la gran inmigración
aportaba nuevos integrantes a
la colectividad española del partido. Desde sus inicios se
caracterizó por
tener un perfil relativamente abierto en lo que respecta a los
requisitos de
asociación, situación que no encontró su reflejo
en la composición de su
dirigencia, la cual se constituyó como un grupo cerrado que
controló en sus
manos el manejo de la institución.
Existían
fluidas vinculaciones entre algunos extranjeros y los sectores de la
elite
local, hasta el punto que podemos llegar a afirmar cierto grado de
integración
entre los mismos. En el caso particular de los españoles, la
presencia de
varios de ellos ocupando cargos en el gobierno comunal es una muestra
de ello.
No obstante, dicha integración no se limitaba a la esfera
política sino que
adquiría un plano de mayores dimensiones que abarcaba el
conjunto de prácticas
que constituían la sociabilidad distinguida. En este marco, no
eran solo las
instituciones quienes articulaban y estimulaban dichos vínculos,
sino que los
mismos individuos, posicionados en múltiples lugares,
hacían de nexo entre unas
y otras.
En 1885 la
Asociación Española se propuso construir un teatro del
cual pudiera obtener
utilidades. La idea fue bien recibida por algunos sectores de la
localidad que
apoyaron el proyecto suscribiéndose a las acciones emitidas para
financiar la
obra, así como también la realización de
diferentes eventos que buscaron
recaudar recursos. Como se desprende del análisis que
efectuamos, el apoyo de
estos grupos externos a la institución fue clave para lograr el
financiamiento
necesario. El proyecto tuvo un fuerte carácter elitista y puede
decirse que la
obra estaba destinada a nuclear en su recinto las prácticas de
los sectores más
distinguidos de la localidad. En este sentido, el nexo en común
que aunó los
esfuerzos fue el entusiasmo por construir un nuevo espacio de
sociabilidad
compartida.
Una serie
de discursos pronunciados durante la inauguración del teatro nos
permiten
subrayar algunas cuestiones de relevancia. Por un lado, la
valoración positiva
que desde los grupos locales se tenía sobre la
inmigración española y el papel
de sus instituciones en lo que se consideraba el progreso de la
localidad,
destacándose la cooperación establecida entre los
sectores extranjeros y
nativos. Por el otro, los discursos pronunciados desde la voz
hispánica
hicieron foco en el desarrollo que estaban registrando las mutuales
españolas
en el país, buscando exaltar el patriotismo y con ello su
identidad. Sin entrar
en carácter contradictorio, los oradores proyectaron desde
diferentes lentes
valoraciones distintas que giraban en torno a un mismo evento.
Referencias
bibliográficas
AESMCh (1873). Reglamento
de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Chivilcoy. Buenos Aires: Imprenta Rural.
AESMCh (1888). Memoria de
la edificación del Teatro-Circo de la Sociedad Española
de
Socorros Mutuos de Chivilcoy. Presentada
en la
Asamblea del 9 de Julio de 1889. Buenos Aires: Imprenta de M. Biedma.
Argentina (1872). Primer Censo de la República Argentina,
verificado en los días 15, 16 y 17 de septiembre de 1869.
Buenos Aires:
Imprenta del Porvenir.
Argentina (1898). Segundo Censo de la República Argentina, 10
de mayo de 1895, Tomo II, Población. Buenos Aires: Taller
Tipográfico de la
Penitenciaría Nacional.
Bjerg, M. & Otero, H. (2006).
Inmigración, liderazgos étnicos y participación
política en comunidades rurales. Un análisis desde las
biografías y las redes
sociales. En A. Bernasconi & C. Flid, C. (editores); De Europa a
las Américas. Dirigentes y liderazgos (1880-1960).
Buenos Aires: Biblos.
Blanco
Rodríguez, J. (2008). Aspectos
del asociacionismo en la emigración española a
América. En J. Blanco Rodríguez
(ed.); El asociacionismo en la emigración
española a América. Salamanca: UNED Zamora/Junta de
Castilla y León.
Canal, J. (1992). La
sociabilidad en los estudios sobre la España
contemporánea. Historia Contemporánea (7), pp.
183-205. Recuperado de: https://ojs.ehu.eus/index.php/HC/article/view/19415/17453
Canal, J. (2014). Los lugares de
la política: historia, sociabilidades y
espacios. En J. A. Blanco Rodríguez & A. Dacosta
(editores.); El asociacionismo de la emigración
española en el exterior:
significación y vinculaciones. Madrid: Silex.
Cortés Conde,
R. (1979). El progreso argentino, 1880-1914. Buenos
Aires: Sudamericana.
Da Orden, M. L.
(2005). Inmigración española, familia y
movilidad
social en la Argentina Moderna. Una mirada desde Mar del Plata
(1890-1930).
Buenos Aires: Biblos.
De Cristóforis,
N. (2010). Entre la “Madre Patria” y el Río de la
Plata: visiones y prejuicios
sobre los españoles instalados en Buenos Aires (1810-1870). En
E. González
& A. Reguera (coordinadores); Descubriendo
la nación en América. Identidad, imaginarios,
estereotipos sociales y
asociacionismo de los españoles en Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay, siglos
XIX-XX. Buenos Aires: Biblos.
De Cristóforis,
N. (2016). Inmigrantes y colonos en la
provincia de Buenos Aires. Una mirada de largo plazo (siglos XIX-XXI).
Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA.
Devoto, F. &
Otero, H.
(2003). Veinte años después. Una lectura sobre el crisol
de razas, el
pluralismo cultural y la historia nacional en la historiografía
argentina. En Estudios Migratorios Latinoamericanos,
año 17, n°50.
Devoto, F.
(2006). Historia de los italianos en la Argentina.
Buenos Aires: Biblos.
Fernández, A. (1992). El
mutualismo español en un barrio de Buenos
Aires: San José de Flores (1890-1900). En F. Devoto & E. Míguez (comps.);
Asociacionismo,
trabajo e identidad étnica. Los italianos en América
Latina en una perspectiva comparada.
Buenos Aires: CEMLA – CSER – IEHS.
Fernández, A. (2008). El
asociacionismo español en Argentina: una
perspectiva de largo plazo. En J. Blanco Rodríguez (Ed.); El asociacionismo en la emigración española a
América. Salamanca:
UNED Zamora/Junta de Castilla y León.
Fernández, A. (2010). Los
grupos dirigentes de la colectividad española
de Buenos Aires y las identidades de la inmigración. En E. González
& A. Reguera (coordinadores); Descubriendo la
nación en América. Identidad, imaginarios, estereotipos
sociales y asociacionismo de los españoles en Argentina, Brasil,
Chile y
Uruguay, siglos XIX-XX. Buenos Aires: Biblos.
Fernández, A. (2013). La
gran inmigración. En J. M. Palacio (director); Historia
de la Provincia de Buenos Aires,
Tomo 4, De la federalización de Buenos Aires al advenimiento del
peronismo
(1880-1943). Buenos Aires: Edhasa.
Gayol, S. (2000). Sociabilidad en
Buenos
Aires. Hombres, honor y cafés 1862-1910. Buenos Aires:
Ediciones del Signo.
Gayol, S.
(2008). Sociabilidad. En
H. Biagini & A. Roig (directores); Diccionario del pensamiento alternativo.
Buenos Aires: Biblos.
González Bernaldo de Quirós, P. (2001). Civilidad
y política en los orígenes de la nación argentina.
La sociabilidad en Buenos
Aires, 1829-1862. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Graciano, O.
(2013). El mundo de la
cultura y las ideas. En J. M. Palacio (director); Historia
de la Provincia de Buenos Aires, Tomo 4, De la federalización
de Buenos Aires al advenimiento del peronismo (1880-1943). Buenos
Aires: Edhasa.
Irianni,
M.
(2010). Historia de los vascos en la Argentina. Buenos Aires: Biblos.
Llordén
Miñambres, M. (2008). El asociacionismo
de los inmigrantes españoles en América, proceso
formativo y manifestaciones
más notables. En J.
Blanco Rodríguez (editores); El
asociacionismo en la emigración española a América.
Salamanca: UNED
Zamora/Junta de Castilla y León.
Marquiegui, D. (1999).
¿Españoles, gallegos o
castellanos? La nacionalidad: ¿una identidad inventada? En A.
Fernández &
J. Moya (editores.); La inmigración española en la
Argentina. Buenos
Aires: Biblos.
Marquiegui, D. (2005). La
fiesta inconclusa.
Hispanofilia e hispanofobia durante las celebraciones del Centenario
argentino.
Una relectura a partir de un estudio de caso. Ponencia presentada en X Jornadas Interescuelas/Departamentos
de Historia, Rosario, Santa Fe. Recuperado de: https://cdsa.aacademica.org/000-006/566.pdf
Martirén,
J. L.
(2010). Extranjeros y poder municipal en la campaña bonaerense:
Alcances e
influencias en el control del poder municipal en la segunda mitad del
siglo
XIX. En Trabajos y Comunicaciones
(36), pp. 71-91. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5070/pr.5070.pdf
Mateo, J. A.
(2013). La sociedad:
población, estructura social y migraciones. En M. Ternavasio
(directora); Historia de la Provincia de
Buenos Aires, Tomo 3, De la organización provincial a la
federalización de
Buenos Aires (1821-1880). Buenos Aires: Edhasa.
Moya, J. (2004). Primos
y
extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires,
1850-1930. Buenos
Aires: Emecé.
Moya, J. (2014).
El asociacionismo
inmigrante español en perspectiva global. En J. A. Blanco
Rodríguez & A. Dacosta
(editores.); El asociacionismo de la emigración
española en el exterior: significación y vinculaciones.
Madrid: Silex.
Núñez
Seixas, X. (2001). Colón y Farabutti:
discursos hegemónicos de la elite gallega de
Buenos Aires (1880-1930). En X., Núñez Seixas (editor); La
Galicia Austral.
La inmigración gallega en la Argentina. Buenos Aires: Biblos.
Petrucci,
A. (2017). El mutualismo español en Chivilcoy.
La Asociación Española de Socorros Mutuos desde su
fundación hasta mediados del
siglo XX (Trabajo de investigación inédito). I.S.F.D.
n°6, Chivilcoy.
Provincia
de Buenos Aires (1883). Censo
General de la Provincia de Buenos Aires, 9 de octubre de 1881.
Buenos
Aires: Imprenta El Diario.
Reguera,
A. (2010). (Des)encuentro de dos mundos: nacionales y
extranjeros en el estereotipo del “otro”. Relato
autobiográfico de un español
de Galicia en la Argentina del siglo XIX. En E. González &
A. Reguera
(coordinadores); Descubriendo la nación
en América. Identidad, imaginarios, estereotipos sociales y
asociacionismo de
los españoles en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, siglos
XIX-XX. Buenos
Aires: Biblos.
Rondino,
H. (1995). Asociacionismo
y mutualismo español en el fin de siglo en Chivilcoy.
En Jornadas Chivilcoyanas en Ciencias
Sociales y
Naturales. Centro de Estudios de Ciencias Sociales y Naturales de Chivilcoy, 24 al 26 de noviembre de 1995, Chivilcoy.
Sabato, H. (1998). La
política en las
calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880.
Buenos
Aires: Sudamericana.
Archivos
consultados
Archivo
Histórico de Chivilcoy (AHCh). Cajas M24, Hemeroteca.
Archivo
Histórico del Concejo Deliberante de Chivilcoy
(AHCDCh).
Biblioteca Popular
Antonio Novaro, Chivilcoy.
Sala Tesoro.
Biblioteca Popular de
la Universidad Nacional de La Plata.
Recibido:
14/10/2021
Evaluado:
04/01/2022
Versión
Final: 13/02/2022